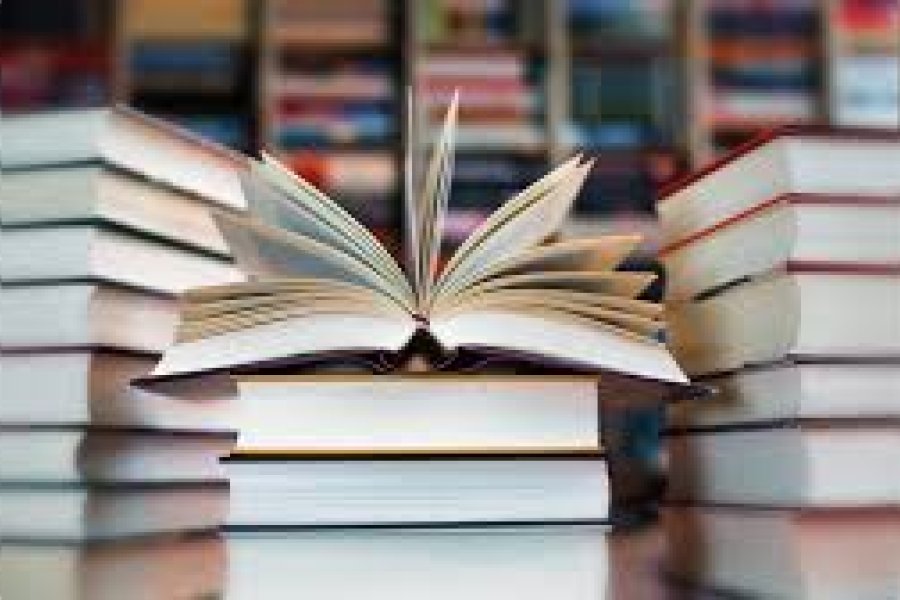El 17 de junio se celebra el día del editor en honor a Boris Spivacow (1915-1994), protagonista de dos de los proyectos editoriales más importantes de nuestra historia: los del Centro Editor para América Latina (CEAL) y EUDEBA (primera editorial universitaria argentina). Su prolífica obra como editor y la efeméride que motiva a escribir estas palabras son apenas una excusa para hablar de una profesión que hoy atraviesa una encrucijada, pero que todavía cumple una función —intelectual— de enorme relevancia en la discusión pública, la circulación de las ideas y la organización del poder.
La actividad editorial y su historia
Un apresurado ejercicio de historización arranca por el libro, tecnología milenaria que aún goza de gran prestigio y poder de influencia en el devenir social.
Arbitrariamente, partimos desde la época imperial de Roma, dos siglos antes de Cristo. Por aquel entonces, se vivenciaba una ampliación de la capacidad de leer, que se vinculaba a un notable crecimiento en la circulación de productos escritos. Esta mayor demanda de libros y lectura se debía a tres factores: la creación de bibliotecas públicas (en general destinadas a la recreación de la vida culta urbana), la proliferación de bibliotecas privadas y a la distribución de un tipo de libro, el códice, que se adaptaba mejor a las nuevas capas sociales que se incorporaban a esta práctica.
El éxito del códice respondió a variadas razones, como el menor coste y su forma material mejor dispuesta a una manufactura no profesional, a los nuevos canales de distribución, a una lectura más libre de movimientos y a literaturas de referencia y concentración intelectual como la cristiana y la jurídica.
Más adelante, luego de un giro producido en la Europa de Alta Edad Media, como parte de profundos cambios sociales, la lectura en voz alta —hasta ahí elemento dominante de las prácticas lectoras— cedía terreno a la lectura silenciosa o murmurada: los libros se leían principalmente para conocimiento de Dios y para la salvación del alma, por lo cual debían ser entendidos, pensados y en lo posible memorizados.
Entre el XI y el XIV, con el renacimiento de las ciudades y la creación de las escuelas (sedes de libros), las dinámicas de la lectura y de lo escrito volvieron a cambiar. En particular, en el siglo XIII, la arquitectura de las bibliotecas dejó de orientarse a la acumulación patrimonial para convertirse en genuinos espacios de lectura. Así, los catálogos se constituyeron como instrumentos de consulta. En ese tiempo, un indicio de la ampliación de los lectores fue la aparición de los primeros libros escritos en lengua vulgar, en muchas ocasiones producidos por los mismos lectores-consumidores (¿un antecedente del fan fiction?).
Es conocida la gran revolución iniciada a mediados del siglo XV con el tipo móvil y la prensa de imprimir, que impactó directamente en los modos de producción de los textos y de elaboración del libro. Aunque recién en el siglo XIX la actividad editorial logra autonomía respecto a las librerías y las imprentas. En nuestro país habría que esperar a las primeras décadas del siglo XX. Previo a esto, sería más prudente hablar de libreros-editores o de imprenteros-editores. Aunque existen reconocidos pioneros que marcaron hitos en siglos anteriores. Uno fue Aldo Manucio, que en la Italia del siglo XV inventó los formatos pequeños para los textos clásicos. Otro fue Edward Blount, que, un siglo más tarde y desde Inglaterra, se especializaría en traducciones y publicaría obras como Don Quijote o los Ensayos de Montaigne
Lo cierto es que —volviendo al siglo pasado— con la consolidación de la función editorial se delimitó la esfera de incumbencia de una actividad signada por la constitución de catálogos que expresan una política editorial (una determinada orientación estética y política), las discusiones y negociaciones con los autores y la comercialización de libros. Los libreros e imprenteros que, empujados por el olfato, emprendieron la búsqueda de una identidad particular, fueron claves en este proceso. Tanto en Europa como en nuestra región y país, los modelos de empresas familiares contribuyeron con prepotencia a la constitución de un campo.
Los editores hoy: Crisis y desafíos
La historia cultural del siglo XX ha dejado en claro que el trabajo de selección, jerarquización y atención a todos los detalles del proceso de edición —que otorgan una forma material a los textos que escriben los autores—, dan al editor un lugar crucial en la producción social de sentidos y convierte a los sellos en verdaderos intelectuales colectivos.
Sin embargo, en el medio aparecieron las primeras sociedades anónimas, embriones de los grandes grupos transnacionales que acaparan una importante porción de la edición mundializada desde hace más de dos décadas. Así, las complejas transformaciones del modelo de acumulación capitalista, junto a los vaivenes de la década menemista —extranjerización del capital y menores barreras de acceso a maquinaria y herramientas—, determinaron en Argentina la polarización del mercado editorial. De un lado quedaron los grandes grupos —Planeta y Random House—, que absorbieron importantes proyectos nacionales que marcaron la vida literaria e intelectual del pasado siglo; y del otro, un grupo inmenso y heterogéneo de pequeños y medianos proyectos a menudo autopercibidos como independientes, que ocuparon los nichos descuidados por la edición comercial.
Los primeros quince años de este siglo fueron atravesados por el progresivo enriquecimiento de la bibliodiversidad; centenas de sellos estatales, universitarios y autogestivos de diferente escala nutrieron el mercado editorial asumiendo riesgos y hasta a veces sirviendo de cantera de talentos para que grandes sellos descubran muchos de los autores luego exitosos de los campos literario y académico.
Desde entonces, el mundo editorial se ha visto amenazado por coyunturas agresivas con su estabilidad y sus posibilidades de desarrollo. La recesión económica de los años macristas, el impacto de las medidas de aislamiento durante la pandemia y los efectos de los precios del papel —problema estructural originado en el oligopolio que opera a nivel nacional— empujaron a los libros a volverse casi bienes de lujo, excluyendo así a una parte del público lector argentino, uno de los más fieles de la región.
La llegada al poder de La Libertad Avanza —de la mano de un programa de desmantelamiento de las políticas que otorgan densidad al tejido productivo del sector cultural— no hizo más que profundizar la crisis de la edición. Frente a esta encrucijada, los editores siguen apostando a la producción cultural, resistiendo en un contexto en el que el debate público se ha enrarecido y enturbiado, y precisa urgente del oxígeno que este sector puede ofrecer.